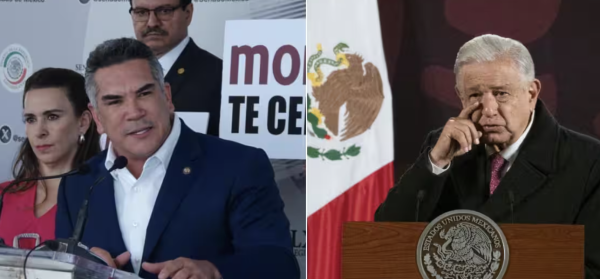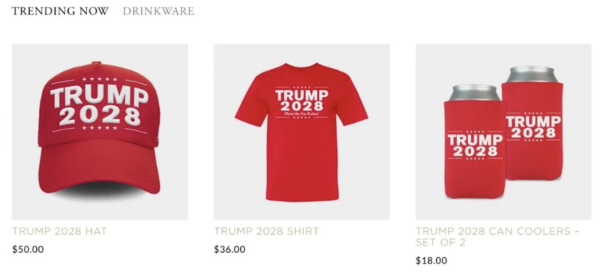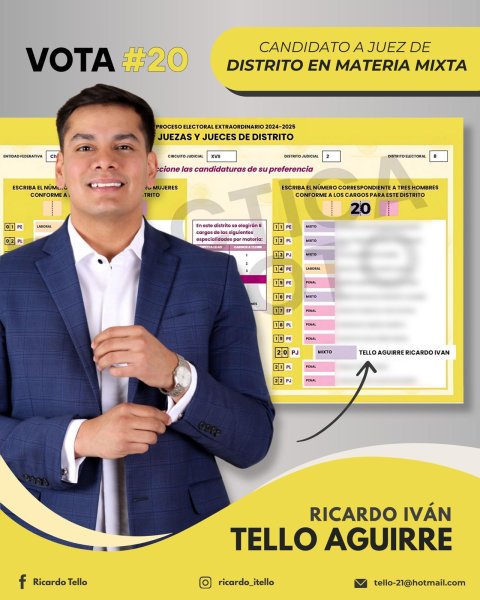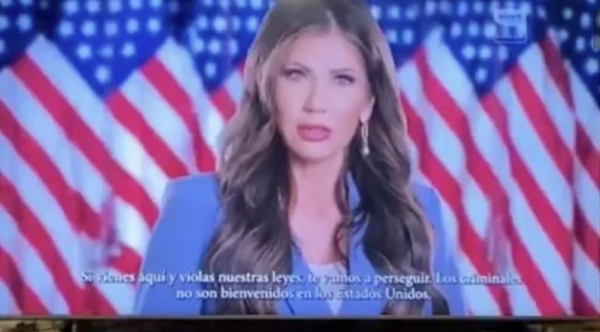Activa ONU procedimiento por crisis de desapariciones: Oportunidades y riesgos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-La decisión del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU de activar el artículo 34 ofrece al Estado mexicano la oportunidad de reconocer y enfrentar la crisis de desapariciones, y recibir asistencia internacional para impedir que este delito continúe, señalan exintegrantes del órgano, especialistas y familiares de víctimas.
“La aplicación del artículo 34 en México siempre estuvo presente como una posibilidad en el comité. No es que sea un capricho de alguien ahora, de los últimos días o semanas”, asegura Rainer Huhle, exintegrante del CED, un grupo de expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
Desde la Presidencia de la República, la Secretaría de Gobernación, la Cancillería, el Senado, la Cámara de Diputados y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se ha calificado la decisión de activar el procedimiento previsto en el artículo 34 de dicha convención, que llevaría el caso de México con “carácter urgente” a la Asamblea General de Naciones Unidas, con términos que van desde “unilateral” e “irresponsable”, hasta “descontextualizada” y “sin fundamento”. El Senado anunció incluso que presentará un “recurso legal” para que el presidente del CED, Olivier Frouville, sea sancionado.
El 4 de abril, durante el cierre del 28 periodo de sesiones del CED en Ginebra, Frouville anunció que el comité había recibido información fundada de que la desaparición forzada en México “se lleva a cabo de manera generalizada o sistemática”. La aplicación del artículo 34, aclaró, no significa que, en automático, el caso sea puesto a consideración de la Asamblea General. El Estado mexicano tiene la oportunidad de entregar al comité toda la información que considere relevante, incluidas las acciones que esté llevando a cabo para atender una crisis que suma 127,000 personas desaparecidas.
No existen precedentes de la activación del artículo 34, insisten Huhle y Santiago Corcuera, presidente del CED en 2016 y 2017. El resultado dependerá de las necesidades del Estado mexicano.
Si se trata de atender la crisis forense, que suma más de 72,000 cuerpos sin identificar, entonces será necesaria la creación, en el marco de la Asamblea General, de un mecanismo internacional de identificación humana; si lo que se busca atender es el ámbito de la procuración y administración de justicia, podría diseñarse una instancia parecida a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala; o si el asunto más urgente es encontrar a las personas desaparecidas, se podría implementar un mecanismo similar al creado para Siria en 2023, donde existen alrededor de 100,000 desaparecidos como resultado de la guerra civil que comenzó en 2011.
Aunque Siria no ha firmado ni ratificado la convención internacional, el caso fue abordado en la Asamblea General de la ONU, que aprobó la creación de la Institución Independiente sobre Personas Desaparecidas, encabezada por Karla Quintana, ex comisionada nacional de búsqueda. Tiene dos objetivos principales: esclarecer el paradero de las personas desaparecidas y proveer apoyo adecuado a las víctimas, sobrevivientes y familiares.
El CED supervisa uno de los nueve “tratados principales” sobre derechos humanos adoptados en el marco de Naciones Unidas. Existen otros órganos que vigilan la implementación de sus respectivas convenciones o pactos, como el Comité contra la Tortura (CAT) o el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW).
Todos estos mecanismos están formados por expertos de “gran integridad moral”, de reconocida competencia, independientes, y que actúan con “total imparcialidad” y a título personal.
El CED, que se reúne dos veces al año, tiene como mandato examinar los informes periódicos que presenten los Estados miembros de la convención internacional, así como denuncias individuales. Si la situación lo requiere, puede investigar en el terreno, como lo hizo en México en 2021, e incluso escalar el caso hasta la Asamblea General.
Un conflicto de largo aliento
Este no es el primer conflicto entre el CED y México, explica Huhle, quien formó parte del órgano entre 2011 y 2019. Recuerda que, ya en febrero de 2015, funcionarios mexicanos exigieron al comité que no incluyera en su informe que le preocupaba la existencia de “un contexto de desapariciones generalizadas en gran parte del territorio […], muchas de las cuales podrían calificarse como desapariciones forzadas”.
“Lo que hoy es motivo de escándalo para el gobierno no es ninguna novedad. El comité dijo algo muy parecido hace más de 10 años; entonces, no vio ninguna razón para ceder ante esas presiones”, agrega.
Corcuera cuenta que, para el gobierno del priista Enrique Peña Nieto, que se utilizara en un informe de la ONU la palabra “generalizada” para calificar las desapariciones en México, que aumentaron exponencialmente desde que en 2006 el presidente Felipe Calderón declaró la “guerra contra el narcotráfico”, implicaba que en el país se cometían crímenes de lesa humanidad, delitos que afectan a la población civil y pueden ser juzgados por tribunales internacionales.
En sus informes de noviembre de 2018, abril de 2022 y septiembre de 2023, el CED expresó nuevamente su preocupación por el carácter generalizado de las desapariciones en México, y la falta de acciones concretas para detenerlas.
“La última función que le quedaba al comité para ejercer, respecto de México, era la prevista en el artículo 34”, sostiene Corcuera, para quien es importante subrayar que la información que llevó al CED a tomar esta decisión proviene principalmente de las víctimas, de organizaciones acompañantes y de la sociedad civil, y del propio Estado mexicano.
Un Estado, apunta María Luisa Aguilar, subdirectora del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), que aceptó someterse a la competencia del CED en el momento en que firmó y ratificó la Convención Internacional sobre Desaparición Forzada.
“La respuesta ha sido muy lamentable, penosa e incluso condenable”, considera. El Estado no solo está rechazando una decisión colegiada tomada por un grupo de expertos independientes con base en información verificable, explica, sino que está negando una oportunidad única a las víctimas de recibir mayor colaboración y asistencia técnica internacional, al tiempo que niega la dimensión real de la crisis de desapariciones.
Desde 2012 hasta febrero de 2025, el CED ha solicitado 728 acciones urgentes a México para que responda sobre casos de personas desaparecidas. Es el Estado miembro de la convención que más acciones urgentes acumula, por encima de Iraq (612), un país que todavía lidia con las consecuencias de dos guerras (2003-2011, 2014-2017).
La responsabilidad del Estado mexicano
El rechazo del Gobierno mexicano a la decisión del CED se ha centrado, esencialmente, en tres aspectos: negar que en el país se cometan desapariciones forzadas, es decir, cometidas por funcionarios públicos, sobre todo de orden federal; que las desapariciones tengan un carácter generalizado o sistemático, a gran escala y de manera organizada, y que obedezcan a una política de Estado, como ocurrió durante la llamada “guerra sucia” (1965-1990).Sheinbaum, en la Mañanera del 8 de abril, aseguró: “En México no hay desaparición forzada desde el Estado, toda la vida luchamos [como oposición] contra eso […]. Hay un fenómeno de desaparición vinculada con la delincuencia organizada, […] pero no es desaparición perpetrada desde el Estado”.
La Convención Internacional sobre Desaparición Forzada, explica Huhle, distingue dos modalidades de un mismo crimen: las desapariciones en las que existe algún grado de involucramiento de representantes del Estado, de forma directa o a través de cómplices que cuentan con su apoyo, y aquellas en que la participación del Estado ocurre de forma indirecta, con su aquiescencia o consentimiento, al aceptar implícitamente que la desaparición se cometa, a pesar de tener el conocimiento suficiente para prevenirla.
En su informe de 2022, el CED advirtió sobre un “discurso prevalente en los círculos oficiales” mexicanos que tendía a “negar o diluir la responsabilidad del Estado” en las desapariciones, y señaló que, de acuerdo con la convención internacional, los Estados parte son responsables de las desapariciones forzadas cometidas por funcionarios, así como de las cometidas por personas vinculadas a la delincuencia organizada o a grupos armados que actúan “con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado”, ya sea que se encuentren bajo el control de una autoridad, que reciban cualquier tipo de colaboración de esta —dinero, adiestramiento, equipo o armamento—, o que sus actividades configuren patrones conocidos de desaparición y el Estado no tome las medidas necesarias para investigar y sancionar a los autores, y prevenir nuevas desapariciones.
Para Corcuera, el concepto de aquiescencia es central para entender la responsabilidad del Estado en las desapariciones forzadas. “Sobre todo cuando la Guardia Nacional, el Ejército, un policía estatal, un presidente municipal o un gobernador acepta, tolera o consiente la situación. O cuando el Estado crea las condiciones que permiten la comisión [de las desapariciones], como [con] una fallida estrategia de seguridad que fomenta ejecuciones, desapariciones, desplazamiento forzado interno y reclutamiento forzado”.
El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM) —que aglutina a cerca de cien colectivos de familiares de personas desaparecidas— documentó, en un informe enviado al CED en agosto de 2023, que las fiscalías estatales reportaron 4,020 averiguaciones previas y carpetas de investigación abiertas por el delito de desaparición forzada entre 2015 y 2022, y que judicializaron 400 casos en 2021, según el Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal. Hasta agosto de 2022, se habían emitido 79 sentencias por desaparición forzada.
El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) reporta 722 víctimas de desaparición forzada desde 2006 a la fecha.
Muchas desapariciones forzadas han sido documentadas por colectivos de familiares, organizaciones de la sociedad civil, organismos de derechos humanos y periodistas, como sucede con el caso Ayotzinapa, considerado un crimen de Estado, tanto por la complicidad de policías y militares en los hechos, como por la intervención de funcionarios en la construcción de la llamada “verdad histórica”, encaminada a ocultar la realidad sobre lo sucedido.En este espacio se han publicado casos recientes como los de Irma Galindo, Claudia Uruchurtu y Sandra Domínguez, defensoras oaxaqueñas desaparecidas entre 2021 y 2024, en los que se ha acreditado o se presume la participación o involucramiento de autoridades.
Una práctica histórica
Las desapariciones forzadas en México, asegura el historiador Camilo Vicente Ovalle, tienen antecedentes previos a la llamada “guerra sucia”, que comenzó a mediados de los años 60. Antes de convertirse en una política de Estado que tenía como objetivo eliminar las disidencias políticas —incluidas guerrillas y organizaciones político-militares—, la desaparición ya era una práctica común en las dependencias de seguridad, principalmente en el Ejército, la Policía Federal y las policías estatales, precisa.
Esto significa, dice Ovalle, que las prácticas constitutivas de violaciones graves a los derechos humanos, como la desaparición forzada, no están necesariamente ligadas a la definición tradicional de una estrategia “tomada desde el más alto pináculo del poder”. De ahí que los esfuerzos para evitar que se sigan cometiendo estas violaciones, explica, pasen por una transformación institucional permanente, independientemente del gobierno en turno.
“Se reacciona como si lo que se estuviera diciendo [desde el CED] es que la presidenta Claudia Sheinbaum es la que está ordenando desaparecer. Nadie está diciendo eso”, señala el historiador, quien advierte que apostar por un discurso negacionista de las desapariciones forzadas, como se ha hecho en los últimos días, solo fortalece y legitima la impunidad, al tiempo que estigmatiza los esfuerzos de los colectivos de búsqueda y de familiares de personas desaparecidas, quienes señalan lo contrario.
“Están diciendo lo mismo que dijo el Comité contra la Desaparición Forzada, desde hace años, y básicamente son ahora asimilados como traidores a la patria. Eso me parece extremadamente peligroso”, asegura, en un país donde 27 personas buscadoras han sido asesinadas desde 2010, y tres más están desaparecidas.
El historiador señala que las desapariciones forzadas cometidas durante la “guerra sucia” también son responsabilidad del Estado mexicano. “El gobierno actual tiene la obligación de responder ante esos crímenes. Es un delito que se sigue cometiendo [en tanto la persona desaparecida no aparezca, con o sin vida]. La obligación del Estado mexicano el día de hoy, 2025, es investigar esos crímenes, castigar a los responsables y darle a las familias y a la sociedad una respuesta convincente de qué fue lo que pasó”.
En agosto de 2024, el Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (MEH) documentó 517 casos de desaparición forzada entre 1965 y 1990, además de 649 desapariciones forzadas transitorias (casos en los que la víctima, después de un tiempo, es puesta a disposición de una autoridad judicial o liberada). La mayoría de estas desapariciones, afirma el sociólogo David Fernández Dávalos, nunca fueron esclarecidas ni se castigó a los responsables.
Para el excomisionado del MEH, el rechazo del actual gobierno a reconocer que en México se cometen desapariciones forzadas tiene un antecedente en la pasada administración. El expresidente Andrés Manuel López Obrador aseguró, en distintas ocasiones, que en su gobierno no se permitían actos de tortura, desapariciones o masacres, y la Secretaría de Gobernación desconoció dos de los apartados más importantes contenidos en el informe final Fue el Estado (1965-1990) —coordinado por Fernández Dávalos, Abel Barrera y Carlos Pérez Ricart—, relativos a la continuidad de las violaciones graves a los derechos humanos desde la “guerra sucia” hasta la actualidad, y a una serie de recomendaciones para prevenir que siguieran ocurriendo.
“Esta reacción de ahora, de distintas autoridades del Ejecutivo y el Legislativo, en contra del Comité contra la Desaparición Forzada, la veo perfectamente en continuidad con la actitud que nosotros tuvimos que enfrentar en el mecanismo”, sostiene Fernández Dávalos.
Invitación al cambio
Para el MNDM, explica su vocero Martín Villalobos, la activación del artículo 34 supone una oportunidad, pero también un riesgo para las familias de personas desaparecidas en el país, pues de llegar el caso de México a la Asamblea General de la ONU, seguiría una ruta política, de negociación y consenso, en lugar de una meramente técnica, científica o de investigación.
Sin embargo, reconoce que el hecho de que se haya invocado este procedimiento también refleja el trabajo que desde las organizaciones civiles y colectivos de familiares se ha hecho para visibilizar la crisis de desapariciones. “Creemos que esto va a permitir que se fortalezca y se mantenga la mirada sobre el tema”, asegura.
Gerardo Miguel Ramírez Rivera, padre de Ángel Gerardo Ramírez Chaufón, desaparecido junto con sus compañeros Jesús Armando Reyes Escobar y Leonel Báez Martínez el 29 de noviembre de 2019 en la Ciudad de México, espera que el procedimiento iniciado por el CED se ejecute “de la mejor manera”, pero reconoce que, para que eso suceda, será necesario que el Estado mexicano deje de negar su responsabilidad. “Omitir y negar son formas también de desaparecer”, asegura el integrante del colectivo de familiares de la Glorieta de las y los Desaparecidos.
Activar el artículo 34, explica Huhle, no significa que el comité juzgue la situación en México como “el peor caso de todos”. También es una manera de expresar su confianza en que las acciones que, de ahora en adelante, tome el Estado mexicano pueden contribuir a un cambio.
“Yo invito a que lo tomen como es, una invitación y una señal de alarma de que ahora hay que iniciar políticas que conduzcan a un cambio, a una reducción de las desapariciones y a mejores resultados en la búsqueda y en la lucha contra la impunidad”.
***
Marcos Nucamendi es periodista e investigador. Licenciado en Relaciones Internacionales y maestro en Cooperación Internacional para el Desarrollo. Actualmente es reportero del equipo de investigación periodística de A dónde van los desaparecidos.
Foto de portada: El Gobierno mexicano ha negado que en el país se cometan desapariciones forzadas, que tengan un carácter generalizado, y que obedezcan a una política de Estado. (Brigette Reyes/ObturadorMX)
www.adondevanlosdesaparecidos.org es un sitio de investigación y memoria sobre las lógicas de la desaparición en México. Este material puede ser libremente reproducido, siempre y cuando se respete el crédito de la persona autora y de A dónde van los desaparecidos (@DesaparecerEnMx).
Con información de: Proceso.